 LA ESTRELLA APAGADA.
LA ESTRELLA APAGADA.
“La vida es mucho más pequeña que los sueños”.
Rosa Montero
Han transcurrido 30 años desde Showgirls, de Paul Herhoven, en la que conocíamos a una joven Nomi Malone, interpretada por Elizabeth Berkley, que llegaba a Las Vegas con la intención de convertirse en una star como bailarina en uno de los casinos más importantes de la ciudad. En su experiencia encontrará más sombras que luces. En The Last Showgirl, de Gia Coppola (Los Ángeles, Estados Unidos, 1987) conocemos a Shelly Gardner, una cincuentona que bien podría ser el futuro de la citada joven Malone. Los años de esplendor y de las chicas favoritas de la ciudad han pasado a mejor vida, y el espectáculo, en horas bajas, anuncia que en unas pocas semanas cerrará sus puertas para convertirse en otro show muy diferente. No es una película nostálgica ni nada que se le parezca, porque el pasado es un recuerdo muy borroso, como algo de un tiempo que, a día de hoy, parece que nunca existió, o los pocos que quedan de aquella época, ya son demasiado mayores y apenas recuerdan algo, y los que sí, añoran más la juventud que fue y ya no es.

El tercer largometraje de Gia, nieta del gran Francis Ford Coppola, después de Palo alto (2013) y Popular (2020), deja los conflictos de la juventud que poblaban sus dos primeras películas, para introducir un elemento diferente como el de una bailarina stripper que pasa de los cincuenta. A partir de un guion de Kate Gersten, que la conocemos por sus series Mozart in th Jungle, The Good Place y Up Here, entre otras en el que una mujer debe dejar una vida dedicada al mundo del espectáculo y reiniciarse en otra vida, en otra ocupación, además, de retornar a la relación con una hija que, debido a su empleo nocturno, tuvo que dar a otra familia. Muchas batallas son las que enfrenta Shelly Gardner, la más veterana del lugar, al igual que su inseparable amiga de miles de batallas como Annette, que ahora reparte sus encantos de camarera en un casino de juego. Las dos más que contarse batallitas, ahogan sus penas, pequeñas alegrías y algunas tristezas bebiendo, queriéndose y sobre todo, acompañándose que, en sus circunstancias, ya es mucho. Son dos vaqueros que tanto le gusta retratar al bueno de Peckinpah, barridos por los tiempos, o simplemente, que no se han podido adaptar a unos cambios y una modernidad que va demasiado deprisa, tan veloz que arrasa a aquellos que pertenecen a otro mundo, a otros mundos.

La cinematografía que firma Autumn Durald Arkapaw, que empezó con el cortometraje Casino Moon (2012), de Gia Coppola, y ha seguido trabajando con ella en sus tres largos, hace un trabajo excepcional al que le ayuda el 35mm que da ese aspecto que consigue sumergirnos en una ciudad vacía, desierta y abandonada, donde las risas, la luz y el color se han trasladado a otras zonas, y los interiores, donde vemos cada detalle, cada matiz y cada arruga, sin caer nunca en la condescendencia ni en el efectismo, sino en contar una verdad, desde lo natural y la transparencia. La música de Richard Wyatt, del que hemos visto Barbie (2023), de Greta Gerwig, aporta una melodía que se adapta a la despedida y el reset que debe de hacer la protagonista, y todo de manera abrupta, sin tiempo ni concesiones. El gran trabajo de montaje firmado por la pareja Blair McClendon, que es el editor de Charlotte Wells, la directora de la magnética Aftersun (2022), y Cam McLaughlin, que ha trabajado con Lone Scherfig, Guillermo del Toro y el citado Coppola, construyen una película de 84 minutos de metraje, en el que todo se cuenta a partir de una sencillez en todos los sentidos, siguiendo la pericia de la protagonista que, no se deja llevar por la desesperación y empieza a levantarse con fuerza.

Un reparto brillante en el que destaca la poderosa e íntima interpretación de Pamela Anderson, en su mejor papel hasta la fecha, en una gran recuperación como los vividos por Pam Grier en Jackie Brown (1997), de Tarantino, o el más reciente de Demi Moore en La substancia, en una película con la guarda algunas coincidencias. Anderson con sus 57 tacos, sale maquillada y al natural, luciendo arrugas y mucha naturalidad, muy alejada de aquel sex-symbol explotado hasta la saciedad a partir de su presencia en la serie noventera Baywatch. En un camino donde realidad y ficción se cruzan en que la maquinaria de Hollywood explota los cuerpos normativos donde la sexualidad está en venta, como sucede en la película de Gia Coppola. Le acompañan una soberbia Jamie Lee Curtis que hace de Annette, una mujer que se ríe de sí misma y de una ciudad convertida en una caricatura y puro esperpento. Dave Bautista es el encargado del show que desaparece, muy alejado de sus películas palomiteras y haciendo un personaje de carne y huesos. Y luego, actrices jóvenes como Kerman Shipka y Brenda Song, la antítesis de la Anderson, Billie Lourd como la hija reaparecida, y la breve pero interesante presencia del siempre peculiar Jason Schwartzman.

Muchos espectadores pueden comentar que The Last Showgirl tiene caminos ya recorridos, sí, pero eso no debería suponer ningún agravio hacía la película, sino al contrario, podemos acercarnos a ella sin prejuicios ni convencionalismos que la hagan desmerecer antes de ser vista. Vayan sin ataduras ni ideas preconcebidas, porque la película que protagoniza una espectacular Pamela Anderson que, a pesar de todas las hostias, ha sabido reconducir su carrera y apostar por un cine tranquilo, independiente, y sobre todo, un cine que habla de la verdad de la condición humana, de todas las estrellas fugaces y apagadas que hay entre nosotros, de las que se quedan después que se van todos, las que siguen confiando en su talento, las que se esfuerzan cada día para seguir soñando, aunque todo y todos le digan lo contrario o peor, lo equivocada que está. Gia Coppola ha hecho un retrato de tantos fantasmas y espectros que siguen deambulando por los espacios ya vacíos y sucios de las grandes ciudades, anteriormente escaparates donde todo estaba en venta: los cuerpos de las mujeres y su sexualización, y ahora, lo que queda de todo eso, quizás es la mirada de verdad de alguien como Shelly Gardner, sin maquillaje, sin brillantes, sin plumas, sin focos, con sólo un rostro reflejado en un espejo. JOSÉ A. PÉREZ GUEVARA




 LOS PARAÍSOS PERDIDOS.
LOS PARAÍSOS PERDIDOS. 



 MADRE E HIJA VISITAN SUS FANTASMAS.
MADRE E HIJA VISITAN SUS FANTASMAS. 




 ARTHUR CONTRA RIMBAUD.
ARTHUR CONTRA RIMBAUD. 
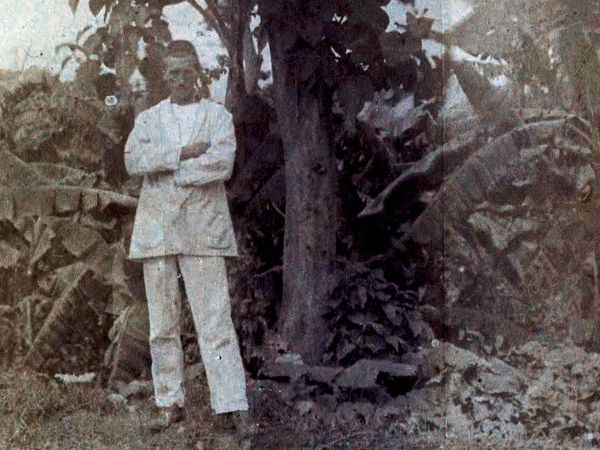



 NO ES EL AMOR QUIEN MUERE…
NO ES EL AMOR QUIEN MUERE…




 LA MEMORIA DEL CINE.
LA MEMORIA DEL CINE. 







 MI MADRE Y YO.
MI MADRE Y YO. 


