 EL INGENIOSO HIDALGO DON FARUK ÖZGE.
EL INGENIOSO HIDALGO DON FARUK ÖZGE.
“El deseo de controlar el flujo natural de la vida. El anhelo de alcanzar la realidad dentro de la ficción. Quizás la aspiración de lograr un efecto similar navegando entre perspectivas opuestas. Dar un paso más allá difuminando intencionadamente los límites entre la realidad y la ficción; un esfuerzo por cambiar sutilmente la percepción del público. Pero hacerlo desde un lugar profundamente personal e íntimo. Colocando la cámara “dentro”, en un espacio “vulnerable”. ¡En el propio hogar! Y luego, a veces inspirándome en la vida real y otras documentando cómo la vida real imita a la ficción”.
Asli Özge
Después de haber visto Faruk, de Asli Özge, me he acordado de las palabras: “Mirar la realidad a través de una cámara es inventarla”, que decía la gran Chantal Akerman (1950-2015), porque la realidad en sí, o lo que llamamos realidad, es un universo en sí mismo, una complejidad caleidoscópica e infinita de seres, miradas, gestos, situaciones y circunstancias totalmente imposibles de retratar, por eso, hay que inventarla, o lo que es lo mismo, acercarse a una ínfima parte de eso que llamamos realidad. Quizás la propia realidad sea una mezcla de lo que llamamos realidad, y ficción, otro invento para diferenciar una cosa de la otra.

La directora Asli Özge (Estambul, Turquía, 1975), arrancó su filmografía en su ciudad natal con Men on the Bridge (2009), un documento que profundiza sobre los obreros del puente de Bósforo, le siguió una ficción Para toda la vida (2013), para trasladarse a Alemania y seguir con All of a Sudden (2016), sendos dramas sobre la dificultad de relacionarse, con Black Box (2013), estrenada aquí con el título La caja de cristal, abordaba la gentrificación que sufrían unos inquilinos por parte de la inmobiliaria en pleno centro berlinés que fusiona con dosis de thriller. En su quinto trabajo, Faruk, recupera los problemas de vivienda, pero ahora de vuelta a su Estambul natal, y filmando a su padre, el Faruk del título, un tipo de noventa y pico años, viudo, de buena salud, tranquilo y lleno de vida. Un hombre que se ve envuelto en la transformación de la ciudad que afecta al bloque donde vive, que será demolido con lo cuál el anciano deberá buscar una vivienda mientras se edifica el nuevo inmueble. Un primer tercio que parece que la cosa va de denuncia ante los planes del ayuntamiento, la historia va derivando hacia otro costal, el de un hombre lleno de recuerdos, inquieto sobre su futuro, y temeroso de perder su vida, su memoria y todas las cosas que ha visto a través de las paredes de su piso.

La directora turca se acompaña del cinematógrafo Emre Erkmen, que ha trabajado en todas sus películas, amén de films interesantes como Un cuento de tres hermanas (2019), de Emin Alper, y cineastas reconocidos como Hany Abu-Assad, construyendo una obra que coge de la realidad y la ficción y viceversa para ir creando un universo donde vida e invento se mezclan y van tejiendo una sólida historia donde el propio rodaje forma parte de la trama, como evidencia sus magníficos créditos iniciales, recuperando aquel espíritu de los “Nouvelle Vague”, donde el cine era un todo que fusiona realidad y ficción constantemente. Una cámara que sigue sin descanso a Faruk y sus circunstancias, siempre con respeto y sin ser invasiva, sino mostrándose como testigo de una vida. La música de Karim Sebastian Elias, con más de 40 títulos, sobre todo en televisión junto a Ulli Baumann, ayuda a ver sin necesidad de recurrir a sensiblerías que estropeen un relato sobre lo humano, el paso del tiempo y las ideas mercantilistas devoradoras de las grandes urbes. El montaje de Andreas Samland crea esa atmósfera doméstica, reposada y transparente, con algunas dosis de humor crítico e irónico en sus brillantes 97 minutos de metraje.

No sólo he pasado un gran rato viendo las andanzas y desventuras de este Quijote turco, sino que he disfrutado con su mirada tranquila y nada catastrofista, eso sí, me emocionado viendo el miedo por su futuro, por su ciudad que tanto quieren cambiar, y por ende, su vida, su vivienda, sus recuerdos, qué momento cuando la película abre el baúl de los recuerdos y nos muestra partes de la vida de Faruk junto a su mujer, y esos mensajes vía móvil de la hija-directora manifestando sus innumerables problemas para conseguir dinero para terminar la película que estamos viendo. Faruk, de Asli Özge es de esas películas pequeñas de apariencia pero muy grandes en su ejecución porque son capaces de reflexionar sobre los graves problemas a los que nos enfrentamos los ciudadanos ante los continuos planes cambiantes de los que gobiernan que pocas veces van en consonancia con las necesidades del ciudadano. En fin, volvamos a la realidad inventada, sí, esa que ayuda a ver la complejidad de esa otra realidad que sufrimos cada día, y que se empeña en borrarnos, empezando por nuestra historia, nuestras fotografías y todo lo que nos ha llevado hasta hoy, aunque algunos parezca que eso de hacer memoria lo vean como un problema, la codicia infinita si que es un problema, porque el pasado y el futuro están llenos de presente, que escuché alguna vez, y Faruk lo sabe muy bien. JOSÉ A. PÉREZ GUEVARA



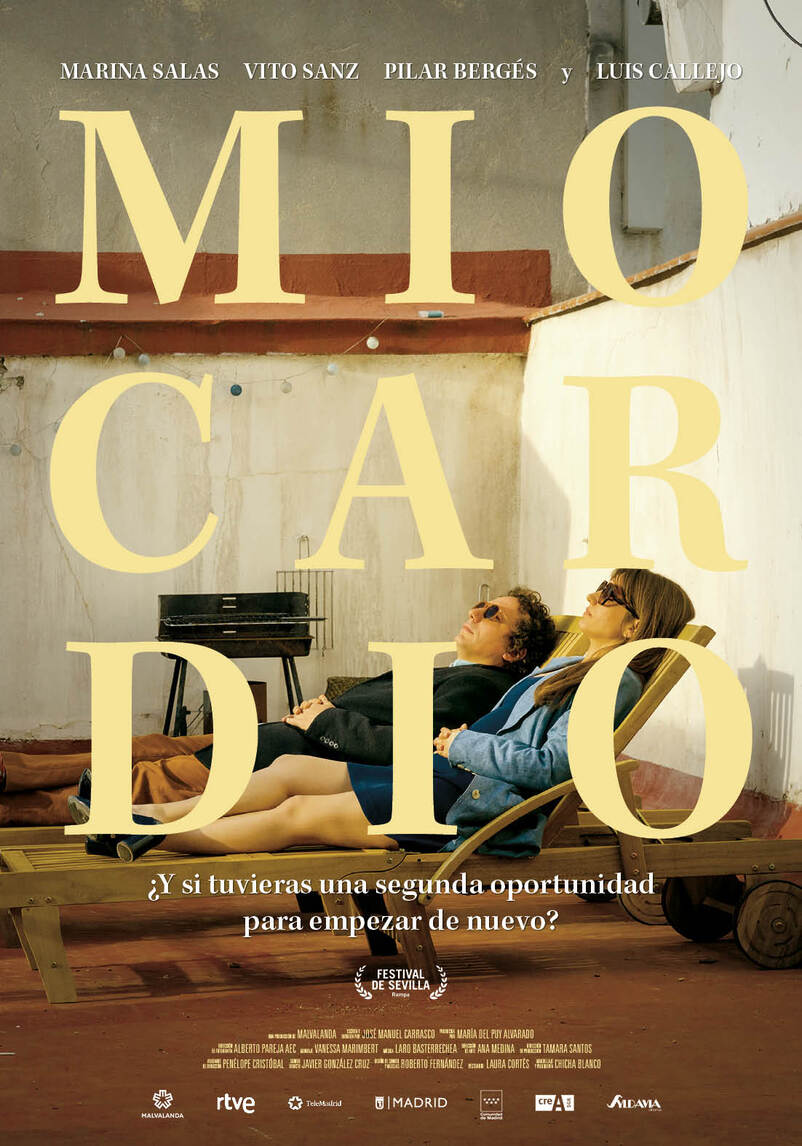 EL AMOR DEL PASADO.
EL AMOR DEL PASADO.




 LA MEMORIA DE MI PADRE.
LA MEMORIA DE MI PADRE. 



 JOAN FRENTE A SUS RECUERDOS.
JOAN FRENTE A SUS RECUERDOS. 




 EL VIAJE SONORO DE JESSICA.
EL VIAJE SONORO DE JESSICA.




 LA CANCIONES QUE YA NO ESCUCHAMOS.
LA CANCIONES QUE YA NO ESCUCHAMOS. 


 LOS FANTASMAS DEL CINEASTA.
LOS FANTASMAS DEL CINEASTA. 




 LA BESTIALIDAD HUMANA.
LA BESTIALIDAD HUMANA. 



 UNA HABITACIÓN DE HOTEL.
UNA HABITACIÓN DE HOTEL.
