El año cinematográfico del 2024 ha bajado el telón. 365 días de cine han dado para mucho, y muy bueno, películas para todos los gustos y deferencias, cine que se abre en este mundo cada más contaminado por la televisión más casposa y artificial, la publicidad esteticista y burda, y las plataformas de internet ilegales que ofrecen cine gratuito. Con todos estos elementos ir al cine a ver cine, se ha convertido en un acto reivindicativo, y más si cuando se hace esa actividad, se elige una película que además de entretener, te abra la mente, te ofrezca nuevas miradas, y sea un cine que alimente el debate y sea una herramienta de conocimiento y reflexión. Como hice el año pasado por estas fechas, aquí os dejo la lista de 30 títulos que he confeccionado de las películas de fuera que me han conmovido y entusiasmado, no están todas, por supuesto, faltaría más, pero las que están, si que son obras que pertenecen a ese cine que habla de todo lo que he explicado. (El orden seguido ha sido el orden de visión de un servidor, no obedece, en absoluto, a ningún ranking que se precie).
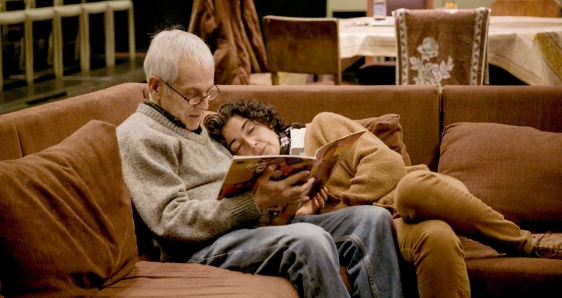
1.- LA MEMORIA INFINITA, de Maite Alberdi
# https://242peliculasdespues.com/2024/01/12/la-memoria-infinita-de-maite-alberdi/
# https://242peliculasdespues.com/2024/01/14/entrevista-a-maite-alberdi/
2.- FALLEN LEAVES, de Aki Kaurismäki
# https://242peliculasdespues.com/2024/01/15/fallen-leaves-de-aki-kaurismaki/
3.- SLOW, de Marija Kavtaradze
# https://242peliculasdespues.com/2024/01/22/slow-de-marija-kavtaradze/
# https://242peliculasdespues.com/2024/01/23/entrevista-a-marija-kavtaradze/
4.- CUANDO ACECHA LA MALDAD, de Demián Rugna
# https://242peliculasdespues.com/2024/01/25/cuando-acecha-la-maldad-de-demian-rugna/

5.- LA ZONA DE INTERÉS, de Jonathan Glazer
# https://242peliculasdespues.com/2024/02/04/la-zona-de-interes-de-jonathan-glazer/
6.- PERFECT DAYS, de Wim Wenders
# https://242peliculasdespues.com/2024/03/05/perfect-days-de-wim-wenders/
7.- POBRES CRIATURAS, de Yorgos Lanthimos
# https://242peliculasdespues.com/2024/12/22/pobres-criaturas-de-yorgos-lanthimos/
8.- SALA DE PROFESORES, de Ilker Çatak
# https://242peliculasdespues.com/2024/02/28/sala-de-profesores-de-ilker-catak/

9.- PRISCILLA, de Sofia Coppola
# https://242peliculasdespues.com/2024/03/07/priscilla-de-sofia-coppola/
10.- MAY DECEMBER, de Todd Haynes
# https://242peliculasdespues.com/2024/04/01/may-december-secretos-de-un-escandalo-de-todd-haynes/
11.- HOW TO HAVE SEX, de Molly Manning Walker
# https://242peliculasdespues.com/2024/03/17/how-to-have-sex-de-molly-mannig-walker/
12.- THE BEAST, de Bertrand Bonello
# https://242peliculasdespues.com/2024/03/27/the-beast-de-bertrand-bonello/

13.- SIEMPRE NOS QUEDARÁ MAÑANA, de Paola Cortellesi
# https://242peliculasdespues.com/2024/04/25/siempre-nos-quedara-manana-de-paola-cortellesi/
# https://242peliculasdespues.com/2024/04/28/entrevista-a-paola-cortellesi/
14.- PUAN, de María Alché y Benjamín Naishat
# https://242peliculasdespues.com/2024/03/28/puan-de-maria-alche-y-benjamin-naishat/
15.- EL MAL NO EXISTE, de Ryûsuke Hamaguchi
# https://242peliculasdespues.com/2024/05/14/el-mal-no-existe-de-ryusuke-hamaguchi/
16.- HASTA EL FIN DEL MUNDO, de Viggo Mortensen
# https://242peliculasdespues.com/2024/05/27/hasta-el-fin-del-mundo-de-viggo-mortensen/

17.- LA FLOR DE BURITI, de Renée Nader Messora y Joâo Salaviza
# https://242peliculasdespues.com/2024/12/08/entrevista-a-renee-nader-messora-y-joao-salaviza/
18.- TATAMI, de Guy Nattiv y Zar Amir
# https://242peliculasdespues.com/2024/05/29/tatami-de-guy-nattiv-y-zar-amir/
19.- EUREKA, de Lisandro Alonso
# https://242peliculasdespues.com/2024/06/17/eureka-de-lisandro-alonso/
20.- GREEN BORDER, de Agnieszka Holland
# https://242peliculasdespues.com/2024/06/18/green-border-de-agnieszka-holland/

21.- FUERA DE TEMPORADA, de Stéphane Brizé
# https://242peliculasdespues.com/2024/07/16/fuera-de-temporada-de-stephane-brize/
22, LAS JAURÍAS, de Kamal Lazraq
# https://242peliculasdespues.com/2024/07/28/las-jaurias-de-kamal-lazraq/
23.- DOGMAN, de Luc Besson
# https://242peliculasdespues.com/2024/08/03/dogman-de-luc-besson/
24.- LA SUSTANCIA, de Coralie Fargeat
# https://242peliculasdespues.com/2024/10/13/la-sustancia-de-coralie-fargeat/

25.- LA HORA DE LA ESTRELLA, de Suzana Amaral
# https://242peliculasdespues.com/2024/10/12/la-hora-de-la-estrella-de-suzana-amaral/
26.- AMAL, de Jawad Rhalib
# https://242peliculasdespues.com/2024/10/27/amal-de-jawad-rhalib/
27.- JURADO Nº 2, de Clint Eastwood
# https://242peliculasdespues.com/2024/12/27/jurado-no-2-de-clint-eastwood/

28.- GÓNDOLA, de Veit Helmer
# https://242peliculasdespues.com/2024/11/16/gondola-de-veit-helmer/
29.- !GLORIA!, de Margherita Vicario
# https://242peliculasdespues.com/2025/01/19/gloria-de-margherita-vicario/
30.- PARTHENOPE, de Paolo Sorrentino
# https://242peliculasdespues.com/2025/01/05/parthenope-de-paolo-sorrentino/



 EUROPA, EUROPA.
EUROPA, EUROPA. 


